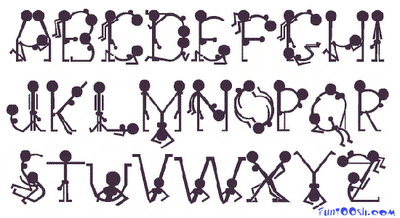Tras el
brutal atraco a la finca de la sierra donde los Salazar pasaban el verano, Edma,
la hija pequeña, permaneció escondida largo tiempo detrás de las cortinas del
salón. Ella tenía mucho miedo. Se negaba a enfrentarse con la muerte que la
aguardaba al otro lado. Allí continuó minutos que parecían horas, días que
parecían meses, mientras que su atormentada familia se inventaba todo tipo de
triquiñuelas para hacerla salir. No hizo caso de las teatrales súplicas de su
madre, ni de los incesantes correteos de sus hermanos invitándola a jugar, ni tampoco del tono grave y severo con que la
llamaba su apocado padre. Solo la criada
—que acababa de regresar de un par de días de asueto— pareció percatarse
de su situación. “No tema m’hija, no tema”, repitió Jacinta con el rostro desencajado, al tiempo
que apretaba en sus manos la cruz que colgaba de su cuello y salía presurosa a
buscar ayuda. Poco después llegó el santero recitando a viva voz sus rezos.
Cuando hubo terminado aquellos complejos rituales, Edma Salazar al fin sintió
que la paz invadía la estancia y aceptó abrazar su destino, saliendo a la luz. Sus
trenzas negras flotaban en el aire mientras corría, sollozando, hacia los
policías que levantaban los cadáveres. “¡Se han ido!”, exclamó con un gritillo
entre aliviado y doliente. “¡Se han ido!”.